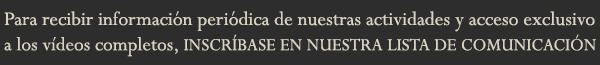(Publicado en La Gaceta de la Iberosfera)
Están pasando muchas cosas y más que van a pasar. De alguna de ellas iba a escribir, pero la emoción que transmite la tristeza me impide hacerlo. Cuando un amigo del alma muere, el mundo se detiene.
José María Poveda, neuropsiquiatra, profesor, escritor, filósofo, psicólogo transpersonal, experto en culturas chamánicas y hombre de bien murió en la noche del sábado, de repente, a causa de un aneurisma. Tenía setenta y tres años. Estaba, como siempre, lleno de proyectos que ya nadie anudará. Imprevisible ha sido tan funesto desenlace. Se ha muerto, se me ha muerto, se nos ha muerto “como del rayo”, igual que a Miguel Hernández se le murió su amigo Ramón Sijé. Sírvale de epitafio esa metáfora.
Sería, más o menos, la medianoche de ayer cuando un zumbido del teléfono me despertó. Más que zumbido era redoble de campana de John Donne. Una amiga común acababa de enviarme un mensaje con el que me ponía al tanto de la lúgubre noticia.
Ya no volví a conciliar el sueño. Pasé la noche en esa tierra de nadie, pegajosa, que separa la conciencia del sopor. Lo primero que hice al despertarme fue borrar el nombre de José María en mi agenda de teléfonos. Es una operación ‒una mutilación‒ que últimamente practico a menudo. No sólo mueren, uno tras otro, mis coetáneos. Mueren también quienes vinieron después. Las generaciones no se renuevan: se suceden. Esa agenda parece ya la antología de Spoon River: un cementerio de sepulcros blanqueados por el genio lírico de quien la compiló. La segunda ley de la termodinámica es como una guillotina que jamás descansa.
En la primavera de 1979 di una charla en un club cultural de Madrid. Acababa yo de publicar tres meses antes mi Historia mágica de España. Al término de mi intervención se me acercó un desconocido. Trabamos conversación. Era Poveda. Nuestra amistad granó en el acto. Seguimos viéndonos. Aquel joven neuropsiquiatra empezó a venir, invitado por mí, al programa de radio que entonces dirigía yo ‒El mundo por montera‒ y que luego saltó, con el mismo título, a la televisión. En torno a él, y posteriormente en los cursos de verano de la Universidad Complutense en El Escorial, fue cuajando lo que yo mismo, entre bromas y veras, definí como un grupo de Bloomsbury español: Antonio Escohotado, Luis Racionero, Carlos Moya, Fernando Arrabal, Isidro Palacios, Félix Gracia, Elena Ochoa… y José María Poveda. Entre otros, claro, de menor nombradía, pero no inferior sabiduría.
Después de los Viajes a la Gnosis de El Escorial, que fueron muchos, llegaron los Encuentros Eleusinos, que van ya por el trigésimo cuarto, y José María Poveda también intervino en ellos, una y otra vez, aportando los frutos de su deslumbrante experiencia en los tratamientos de psicología transpersonal, de neuropsiquiatría integradora, de terapias holísticas y de sanación chamánica.
Fue médico, profesor, psicólogo y filósofo en Méjico, en Venezuela, en Tailandia, en Camboya y, por supuesto, en Madrid. Viajó por todas partes y siempre hizo acopio en ellas de hallazgos sorprendentes y, encima, divertidos. Era como un prestidigitador que sacaba de su mochila tantas imágenes como las que centellean en la pantalla de un calidoscopio.
Podría llenar páginas y páginas evocando secuencias, lances y anécdotas de nuestra larga y fecunda amistad. Lo haré en el cuarto y penúltimo volumen de mis Memorias, si la vida me da el cuartelillo necesario para hacerlo. Hoy, empapado por el chaparrón de la tristeza y zarandeado por el ir y venir de los recuerdos, me limitaré a mencionar aquel día, grandioso, en el que Racionero, Carlos Moya, Escohotado, mi mujer y yo, risueños, atrevidos y -ávidos de conocimiento, nos reunimos en la casa de Poveda, a campo abierto, allá por el término de Soto del Real, para correr el albur gnóstico y psicoactivo de ingerir las cristalinas dosis de ácido lisérgico que nos había enviado desde Basilea Albert Hofmann, el químico que lo descubrió. Ya dije: éramos un grupo de Bloomsbury.
Aquel día, amigo Poveda, volamos todos juntos. Anoche emprendiste a solas una aventura similar. Ahora ya sabes a ciencia cierta lo que esconde el velo de Isis. Obscurum per obscurius, ignotium per ignotius («A lo oscuro por lo más oscuro; a lo desconocido por lo más desconocido»), decían los alquimistas, plantando así los jalones de la búsqueda de la piedra filosofal.
Ve con Dios, José María. Ya has llegado a Guanahaní.
Fernando Sánchez Dragó